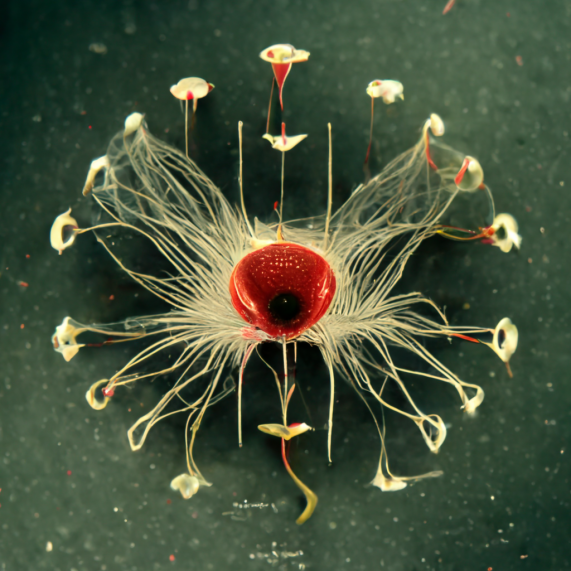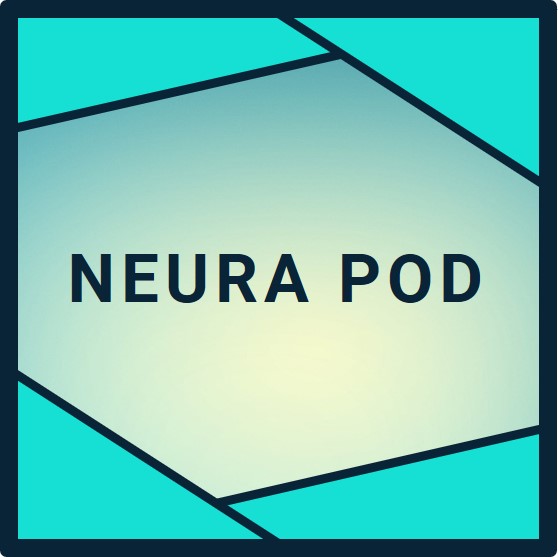La posibilidad de crear un puente entre el cerebro humano y los dispositivos computacionales que nos permiten interactuar con la información que fluye por el mundo digital en volúmenes cada vez más grandes es uno de los grandes desafíos de este siglo. Algunos enmarcan este objetivo en la agenda transhumanista, otros hablan de ella como una necesidad para adaptarnos a la evolución irrefrenable de la inteligencia artificial, que nos puede dar tantos beneficios como generar riesgos potencialmente dañinos pala la humanidad en su conjunto. Entre estos últimos está Elon Musk, líder de empresas que han revolucionado sus industrias, como SpaceX y Tesla, que precisamente se propuso emprender este desafío en 2016 con su nueva compañía, Neuralink.
Uno de los grandes obstáculos para generar un medio de interacción entre el cerebro humano y las máquinas son los distintos materiales de los que están hechos. El primero es materia orgánica, o sea analógica, mientras que los segundos están hechos de metales electrónicos. El denominador común es precisamente la capacidad de las neuronas y los chips para modular, enviar y recibir señales eléctricas. Los esfuerzos para generar interfaces cerebro-computador, como la que diseña Neuralink, se han concentrado en usar los materiales más eficientes y adaptables al ambiente del cerebro, pero hasta ahora no se habían diseñado neuronas biocompatibles, que podrían eventualmente formar un cerebro artificial biocompatible.
Este logro fue alcanzado por un grupo de investigadores de tres universidades suecas, que implantaron estas neuronas artificiales en una flor carnívora, llamada Venus atrapamoscas, para que se cierre mediante sus estímulos. No solo crearon neuronas, sino que también sinapsis artificiales -las estructuras que conectan dos neuronas- a partir de semiconductores orgánicos que son biocompatibles, biodegradables, blandos y pueden transportar señales electrónicas e iónicas.
Los dispositivos se construyen a partir de transistores electroquímicos orgánicos, que los investigadores crearon por primera vez en 2018. Estos componentes se fabrican mediante una combinación bastante sencilla de serigrafía y recubrimiento por pulverización, lo que permite imprimir miles de ellos en una sola hoja de plástico. Los investigadores combinaron varios de estos componentes para crear un minicircuito que imita el comportamiento de una neurona.
A diferencia de los transistores normales, estos dispositivos pueden transportar señales variando la concentración de iones, de forma muy parecida a las neuronas biológicas. Para demostrar el potencial de estas neuronas artificiales para conectarse a sistemas biológicos, los investigadores conectaron una de ellas a una Venus atrapamoscas.
Aunque las plantas no tienen células nerviosas, la Venus atrapamoscas se basa en el mismo tipo de señales iónicas para activar el cierre de sus mandíbulas. En un artículo publicado en Nature Communications, los investigadores demostraron que la activación de una corriente en la entrada de su neurona artificial podía hacer que la planta se cerrara de golpe.
Pese a esto no hay que olvidar que las neuronas individuales no sirven de mucho, por lo que los investigadores también estudiaron si podían conectar sus creaciones para crear redes. Para ello crearon sinapsis artificiales diseñadas para conectar dos neuronas utilizando materiales y procesos de fabricación similares.
Y lo que es más importante, demostraron que las sinapsis eran capaces de realizar un aprendizaje Hebbiano, el proceso por el cual la fuerza de la conexión entre dos neuronas aumenta o disminuye en función de la actividad. Este proceso es clave para la codificación de la información en el cerebro, ya que la fuerza de las conexiones entre las neuronas controla la función de los distintos circuitos cerebrales.
En las neuronas biológicas, esta capacidad de alterar la fuerza de las conexiones -conocida como plasticidad- funciona en dos escalas de tiempo distintas. A corto plazo, el disparo regular de la neurona provoca una acumulación de iones que aumenta temporalmente la facilidad de paso de las señales. Sin embargo, a largo plazo, la actividad regular puede hacer que crezcan nuevos receptores en una sinapsis, lo que provoca un aumento más duradero de la fuerza de la conexión.
Con las sinapsis artificiales, la plasticidad a corto plazo funciona de forma muy parecida debido a la acumulación de iones. Pero el aumento de la fuerza de la conexión a largo plazo se basa en el uso de pulsos de voltaje para hacer crecer material nuevo a partir de una sopa de precursores químicos en la sinapsis, lo que aumenta su conductividad.
Uno de los problemas que los investigadores tienen que resolver es que, aunque es posible, invertir esta plasticidad a largo plazo es complicado. El proceso es más difícil de controlar que el responsable de reforzar la conexión y requiere eliminar primero la sopa de precursores. Encontrar un modo de reducir la fuerza de las conexiones de forma rápida y fiable será una capacidad crucial para construir redes eficaces de estas neuronas, y es algo en lo que los investigadores están trabajando ahora.
Considerando los obstáculos que enfrentan aún y de que estamos hablando de una innovación que está recién en pañales, la capacidad de desarrollo de esta tecnología podría ser enorme. Su potencial es promisorio, es la primera vez que se logra crear una neurona artificial que puede interactuar directamente con un cerebro orgánico de forma clara. No cabe duda de que es un paso adelante en la simbiosis de cerebros orgánicos y computadores, el cual debe de seguir de cerca el equipo de Neuralink que, como sabemos, presta gran atención a la publicación de papers que demuestran avances en todo lo relacionado a las interfaces cerebro-computador. Quizá estamos presenciando uno de los primeros hitos en la ruta de la elaboración de interfaces cerebro-computador biocompatibles o, inclusive, la elaboración de un cerebro artificial con conexiones neuronales biocompatibles, algo que no está fuera de la agenda futurista de Musk y Neuralink.